Por GONZALO GUILLÉN
Donde la prensa es amordazada, la democracia se asfixia. Esta idea, tan repetida de múltiples maneras alrededor del mundo, cobra pleno sentido en la historia política de Estados Unidos. No se trata de una frase altisonante ni de un lujo moral. Es un principio fundacional. La Primera Enmienda de la Constitución, al consagrar la libertad de expresión y de prensa, no hizo sino dar forma legal a una necesidad profunda: que el poder sea observado, que el ciudadano sea informado, que la verdad—siempre escurridiza—pueda, al menos, intentarse.
La prensa estadounidense no nació, como la colombiana, para adular a los poderosos, sino para vigilar sus actos. En eso consisten su grandeza y su peligro. Su papel no es decorar la democracia, sino sostenerla. Sin una prensa libre, el gobierno se vuelve oscuro, los abusos se multiplican en la sombra, y el ciudadano termina desorientado en el laberinto de la propaganda o el silencio.
A lo largo de su historia, Estados Unidos ha oscilado entre el respeto reverencial a sus medios y los ataques feroces contra su legitimidad. En épocas de guerra, escándalo o polarización, el periodismo se ha convertido en blanco de insultos, amenazas e intentos de censura. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, la prensa ha respondido no con sumisión, sino con valentía. Valentía que parece estar perdiendo.
Hubo épocas en las que los periódicos empujaron las fronteras de la decencia moral y otras en las que cruzaron talanqueras éticas imperdonables. Pero en los momentos cruciales, cuando la democracia tambaleó, fueron reporteros, editores y fotógrafos quienes la sostuvieron. No por santidad, sino por una mezcla de convicción, terquedad y sentido del deber.
Hoy, esa libertad se encuentra bajo asedio. La polarización ideológica ha envenenado la confianza pública. El término fake news, utilizado con cinismo para desacreditar verdades incómodas, ha desplazado el debate hacia la sospecha. El periodista, en tiempos recientes testigo respetado de los hechos, es ahora percibido como parte de una maquinaria ideológica. El resultado no es menor: una ciudadanía cada vez más incapaz de distinguir entre el dato y la manipulación, entre la investigación y la propaganda.
Y sin embargo, jamás fue tan urgente defender el derecho a informar y a ser informado. La prensa no solo transmite datos, los busca, los interpreta, los contextualiza, los verifica. No basta con tener acceso a la información; es necesario tener acceso a una información veraz, contrastada, elaborada con rigor. La libertad de prensa no protege únicamente al periodista; protege al ciudadano. No es un privilegio corporativo, sino un bien común.
Si se quisiera medir la vitalidad de una democracia, bastaría con observar cómo trata a sus periodistas. Allí donde los reporteros son hostigados, censurados o perseguidos (incluso por sus propios jefes), la libertad comienza a morir. Cuando se desacredita sistemáticamente a los medios independientes, se está desarmando a la sociedad frente al poder. Defender la prensa libre equivale a defender la verdad incómoda, la disidencia honesta y legítima, el derecho a saber.
La historia de Estados Unidos está sembrada de episodios en los que la prensa fue más que testigo: fue motor, catalizador, instrumento de transformación. En nombre de ese legado, conviene recordar algunos momentos en los que el periodismo norteamericano no solo cumplió su deber, sino que lo hizo con grandeza y valentía inspiradora.
Diez momentos que definieron la libertad de prensa en Estados Unidos.
-
- La renuncia de Richard Nixon, consecuencia directa del escándalo Watergate, jamás habría ocurrido sin la obstinación de dos periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein. En un clima de intimidación política, sus investigaciones desenmascararon una red de espionaje que corroía el corazón del poder ejecutivo. No escribieron para complacer, sino para revelar, para informar.
- En 1971, The New York Times y otros periódicos publicaron los Papeles del Pentágono, documentos secretos que demostraban cómo sucesivas administraciones engañaron al país sobre la Guerra de Vietnam. El gobierno intentó censurar su difusión; la Corte Suprema defendió el derecho a publicar. Fue una victoria de la prensa sobre la razón de Estado.
- Décadas antes, en 1906, Upton Sinclair denunció las condiciones infrahumanas de las fábricas cárnicas en La jungla, obra que impulsó reformas sanitarias y regulaciones alimentarias. Su estilo panfletario no impidió que despertara conciencias y cambiara leyes. La pluma se convirtió en bisturí social.
- En 1911, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist mató a 146 trabajadores atrapados por puertas cerradas y escaleras insuficientes. La cobertura periodística —cruda, fotográfica, implacable— impulsó reformas laborales que aún perduran. Sin esas imágenes, la tragedia se habría disuelto en las cifras.
- Retrocediendo al siglo XVIII, el caso de John Peter Zenger, en 1735, resulta casi fundacional. El impresor fue llevado a juicio por criticar al gobernador colonial de Nueva York. El jurado lo absolvió. Se estableció así que decir la verdad no podía ser delito, ni siquiera cuando incomodaba al poder.
- Durante las décadas de 1950 y 1960, la televisión mostró a todo el país la brutalidad del racismo sureño. Las imágenes de policías atacando manifestantes pacíficos, de niños detenidos, de iglesias bombardeadas, sacudieron la conciencia nacional. El movimiento por los derechos civiles ganó terreno gracias, en parte, a la mirada implacable de las cámaras.
- En el periodo conocido como muckraking, a inicios del siglo XX, periodistas como Ida Tarbell y Lincoln Steffens expusieron la corrupción empresarial y gubernamental con un fervor casi religioso. Su trabajo condujo a leyes antimonopolio, reformas urbanas y una nueva ética pública.
- La Guerra de Vietnam, a diferencia de conflictos anteriores, se libró también en los televisores. Las imágenes de cuerpos, aldeas incendiadas y soldados enloquecidos por el horror cambiaron la percepción del conflicto. La narrativa oficial ya no bastaba. La prensa obligó al país a mirarse en un espejo sin maquillaje.
- En 2004, la revelación de los abusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib mostró al mundo imágenes de una brutalidad que el Pentágono habría preferido sepultar. Las fotografías, publicadas por CBS News y The New Yorker, provocaron indignación global y obligaron a responder incluso al más poderoso ejército del mundo.
- Más recientemente, en 2017, el Washington Post publicó testimonios de mujeres que acusaban al juez Roy Moore, entonces candidato al Senado, de conducta sexual inapropiada. La investigación periodística no solo tuvo consecuencias electorales; marcó un límite social. La prensa, una vez más, no se dejó intimidar.
Una libertad que no admite tregua.
Callar a la prensa no siempre requiere censura oficial. A veces basta con el descrédito sistemático, la presión económica o la saturación de ruido informativo. La mentira repetida, el escándalo inflado, el dato manipulado: estas son las nuevas formas de censura.
Por eso, defender la prensa libre no implica aceptar todo lo que publica. Implica aceptar que debe existir, que debe equivocarse, corregir, persistir. Una sociedad sin periodistas independientes se convierte en una sociedad ciega. Y una democracia sin ojos no tarda en irse de bruces.





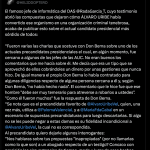
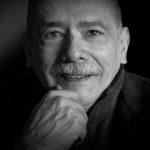

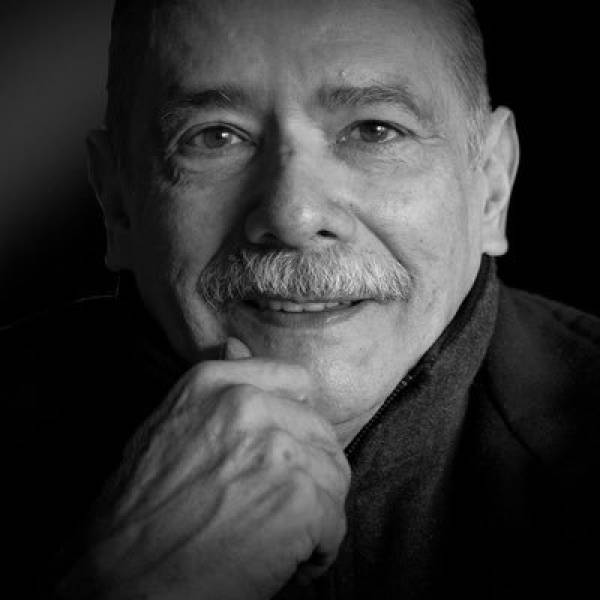

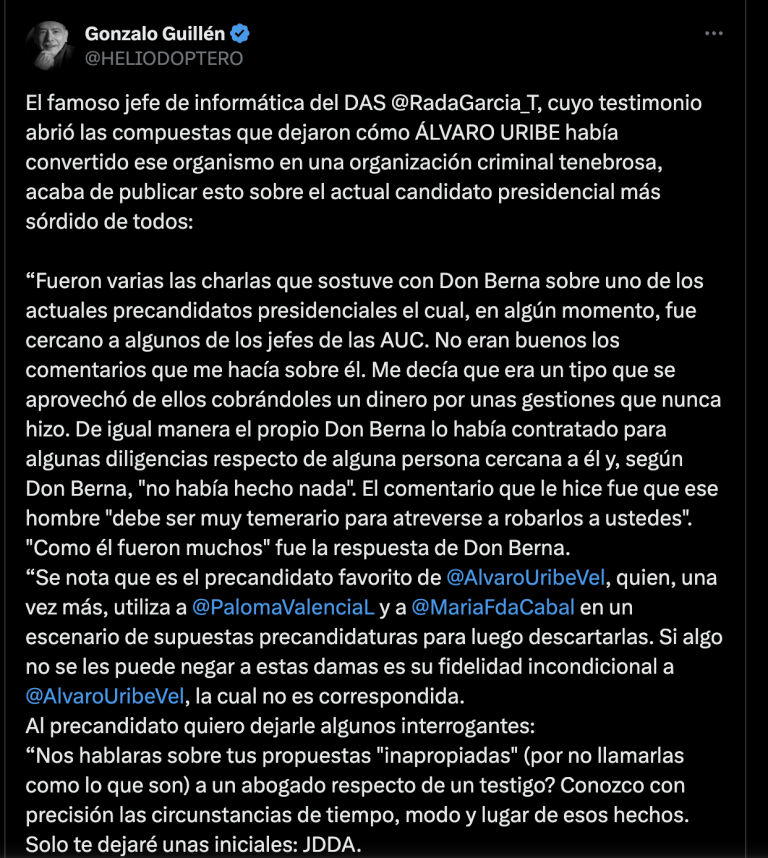


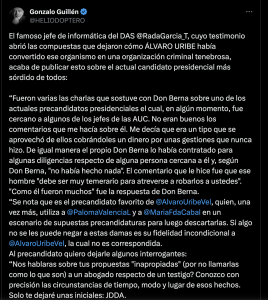

+ There are no comments
Add yours